Mudanza
Estimados lectores,
desde ahora las reseñas mensuales de la revista están disponibles en el nuevo sitio de Los inrocks.com, sección libros
Filed under: Sin categoría | 1 Comment
Mis documentos / Pablo Toro
 Mientras mucha literatura contemporánea pierde épica, aburre por su dirección prosaica o autoreferencial, mientras los blogs y su anecdotario envejecen y, en definitiva, lo nuevo se vuelve prefabricado y esperpéntico como un niño viejo, Hombres maravillosos y vulnerables (La calabaza del diablo) del chileno Pablo Toro (1983) depara una ambición distinta en cada cuento de su primer libro: se zambulle en las inflexiones de una chilenidad globalizada, opera a corazón abierto, hurga como un exorcista enloquecido en el nonsense político de una sociedad que parece invadida por la mitología del amigo americano. Toro no es un escritor que siga el imperativo de la amabilidad temática o estilística: si algo abunda en sus personajes es el dolor absurdo, la derrota física. Desfila la escatología de un Pinochet senil y glotón; la servidumbre humillada de un aspirante a asistente de producción frente a un amo capitalista y autómata de la perversión; la mercadotecnia sentimental de una pareja alienada; el autocoito hermafrodita en una zona fantástica de Santiago –Parque Avendaño–; la soledad trash y el misticismo americano en un barrio de “maravillosos niños traficantes”, y la demencia lisérgica de un actor porno y performer manco que sólo habla de fiestas y que protagonizó películas secretas de un Raúl que sin duda es el gran Ruiz. Como si esto no fuera suficiente para distinguir a Toro de sus contemporáneos jóvenes, en su único libro publicado hasta el momento también se explora una ciudad fragmentada, tomada por una aridez familiar, como si Santiago volviera a ser, silenciosamente, un territorio de batalla en el que los perdedores reviven y resisten. Algunos cuentos, como El proceso, podrían ser capítulos de una novela gótica y a la vez burroughsiana en torno a la figura de Jimmy Solomon Sachs, primero amigo americano que irrumpe en la vida de un hombre arruinado para salvarlo con su prédica psicópata, luego cineasta de la violencia secreta que altera el destino del extraordinario pornógrafo manco que corona el último cuento del volumen.
Mientras mucha literatura contemporánea pierde épica, aburre por su dirección prosaica o autoreferencial, mientras los blogs y su anecdotario envejecen y, en definitiva, lo nuevo se vuelve prefabricado y esperpéntico como un niño viejo, Hombres maravillosos y vulnerables (La calabaza del diablo) del chileno Pablo Toro (1983) depara una ambición distinta en cada cuento de su primer libro: se zambulle en las inflexiones de una chilenidad globalizada, opera a corazón abierto, hurga como un exorcista enloquecido en el nonsense político de una sociedad que parece invadida por la mitología del amigo americano. Toro no es un escritor que siga el imperativo de la amabilidad temática o estilística: si algo abunda en sus personajes es el dolor absurdo, la derrota física. Desfila la escatología de un Pinochet senil y glotón; la servidumbre humillada de un aspirante a asistente de producción frente a un amo capitalista y autómata de la perversión; la mercadotecnia sentimental de una pareja alienada; el autocoito hermafrodita en una zona fantástica de Santiago –Parque Avendaño–; la soledad trash y el misticismo americano en un barrio de “maravillosos niños traficantes”, y la demencia lisérgica de un actor porno y performer manco que sólo habla de fiestas y que protagonizó películas secretas de un Raúl que sin duda es el gran Ruiz. Como si esto no fuera suficiente para distinguir a Toro de sus contemporáneos jóvenes, en su único libro publicado hasta el momento también se explora una ciudad fragmentada, tomada por una aridez familiar, como si Santiago volviera a ser, silenciosamente, un territorio de batalla en el que los perdedores reviven y resisten. Algunos cuentos, como El proceso, podrían ser capítulos de una novela gótica y a la vez burroughsiana en torno a la figura de Jimmy Solomon Sachs, primero amigo americano que irrumpe en la vida de un hombre arruinado para salvarlo con su prédica psicópata, luego cineasta de la violencia secreta que altera el destino del extraordinario pornógrafo manco que corona el último cuento del volumen.
Oliverio Coelho
Filed under: Coelho | 2 Comments
Pablo Katchadjian / Qué hacer
 Pablo Katchadjian escribió una buena novela de surrealismo ortodoxo. Se llama Qué hacer y el autor lo tiene clarísimo: hay que optar, en todos los planos formales, por la salida más extremadamente surrealista. En primer lugar, los procedimientos literarios básicos del libro son la asociación, la variación y la condensación: barcos que son a la vez universidades, momias que se transforman en trapos viejos, etcétera. En segundo lugar, la estructura de los capítulos no obedece al avance de la trama narrativa, sino que emula directamente el funcionamiento onírico: además de las repeticiones y desplazamientos, los personajes razonan como en sueños, tienen certezas inexplicables sobre la situación en que están sumidos, cambian de escenario a cada instante y hasta sufren momentos de censura. En tercer lugar, la narración corre a máxima velocidad, como si tuviera que apurarse para no olvidar ningún detalle del sueño e ignorando, como corresponde, la lógica causal del estado de vigilia. En cuarto lugar, la combinatoria formal reproduce eficazmente dos afectos básicos del surrealismo: el misterio y el humor. Katchadjian es tan ortodoxo que hasta homenajea el vínculo histórico de los surrealistas con el comunismo, no sólo a través del título, alusión directa a Lenin, sino también por la aparición repetida del Che… Mediante este sistema implacable, Katchadjian logra aquello que los lectores suelen echar de menos en gran parte de la narrativa actual: frases buenas, es decir, frases raras, desconocidas. Por medio de la paradoja, la hipérbole (“Sé que está hablando sobre una isla en la que, según dice, estaría todo”), entre otras figuras retóricas, Katchadjian demuestra que solamente una postura extremista puede sobrevivir en el tiempo o, menos enormemente, producir un buen texto literario, distinto de tantas novelas tibias, tristes y traducibles que sólo honran su propia genuflexión cultural.
Pablo Katchadjian escribió una buena novela de surrealismo ortodoxo. Se llama Qué hacer y el autor lo tiene clarísimo: hay que optar, en todos los planos formales, por la salida más extremadamente surrealista. En primer lugar, los procedimientos literarios básicos del libro son la asociación, la variación y la condensación: barcos que son a la vez universidades, momias que se transforman en trapos viejos, etcétera. En segundo lugar, la estructura de los capítulos no obedece al avance de la trama narrativa, sino que emula directamente el funcionamiento onírico: además de las repeticiones y desplazamientos, los personajes razonan como en sueños, tienen certezas inexplicables sobre la situación en que están sumidos, cambian de escenario a cada instante y hasta sufren momentos de censura. En tercer lugar, la narración corre a máxima velocidad, como si tuviera que apurarse para no olvidar ningún detalle del sueño e ignorando, como corresponde, la lógica causal del estado de vigilia. En cuarto lugar, la combinatoria formal reproduce eficazmente dos afectos básicos del surrealismo: el misterio y el humor. Katchadjian es tan ortodoxo que hasta homenajea el vínculo histórico de los surrealistas con el comunismo, no sólo a través del título, alusión directa a Lenin, sino también por la aparición repetida del Che… Mediante este sistema implacable, Katchadjian logra aquello que los lectores suelen echar de menos en gran parte de la narrativa actual: frases buenas, es decir, frases raras, desconocidas. Por medio de la paradoja, la hipérbole (“Sé que está hablando sobre una isla en la que, según dice, estaría todo”), entre otras figuras retóricas, Katchadjian demuestra que solamente una postura extremista puede sobrevivir en el tiempo o, menos enormemente, producir un buen texto literario, distinto de tantas novelas tibias, tristes y traducibles que sólo honran su propia genuflexión cultural.
Damián Selci
Bajo la luna. 96 páginas.
Filed under: Selci | 1 Comment
 Al revés de lo que sucede con la mayoría de sus contemporáneos de cierto prestigio, John Irving termina entregando siempre mucho más de lo que promete. Repasemos, pues: no es un gran dialoguista, ni mucho menos; con frecuencia se torna excesivo, tanto en el carácter exageradamente digresivo de sus tramas como en el desarrollo injustificado de muchas escenas; suele ser autocomplaciente, incluso bastante ingenuo, entre otras cosas por el efecto empalagoso con que retrata y trata a sus personajes; y podríamos seguir un largo rato. En otras palabras: no hace nada demasiado bien. Y sin embargo, sus novelas prueban una vez más que en literatura el todo es mucho, muchísimo más que la suma de las partes. Hay una densidad y a la vez un reposo, una intensidad carente de histeria pero no de violencia, una inclinación también por la profundidad en el sentido de escarbar y escarbar y escarbar en la interioridad de los personajes, que hace de la lectura de sus libros una experiencia demoledora (y no por su extensión; o sí, pero de un modo muy distinto: lo extraño que resulta, al final, abandonar ese mundo, por más doloroso que haya sido el trayecto).
Al revés de lo que sucede con la mayoría de sus contemporáneos de cierto prestigio, John Irving termina entregando siempre mucho más de lo que promete. Repasemos, pues: no es un gran dialoguista, ni mucho menos; con frecuencia se torna excesivo, tanto en el carácter exageradamente digresivo de sus tramas como en el desarrollo injustificado de muchas escenas; suele ser autocomplaciente, incluso bastante ingenuo, entre otras cosas por el efecto empalagoso con que retrata y trata a sus personajes; y podríamos seguir un largo rato. En otras palabras: no hace nada demasiado bien. Y sin embargo, sus novelas prueban una vez más que en literatura el todo es mucho, muchísimo más que la suma de las partes. Hay una densidad y a la vez un reposo, una intensidad carente de histeria pero no de violencia, una inclinación también por la profundidad en el sentido de escarbar y escarbar y escarbar en la interioridad de los personajes, que hace de la lectura de sus libros una experiencia demoledora (y no por su extensión; o sí, pero de un modo muy distinto: lo extraño que resulta, al final, abandonar ese mundo, por más doloroso que haya sido el trayecto).
Su última novela responde en todo al canon irvingiano: padres e hijos, un escritor en ciernes, una tragedia contada con un humor que nunca es deshonesto, la inmensidad del territorio estadounidense como posibilidad de escape pero asimismo como la cárcel de una soledad irreductible; y sobre todo un hecho, uno solo, un momento, un desliz, un suspiro que cambia para siempre la vida de sus protagonistas. Esta vez es un cocinero rengo que trabaja en un campamento maderero; un niño de once años que confunde a la amante de su padre con un oso, e instintivamente acaba golpeándola. Mientras la mujer cae, durante ese brevísimo lapso en que ya irrumpe a gritos el futuro, el pequeño Danny Baciagalupo tiene tiempo de advertir dos cosas: de quién se trataba (incluso llega a balbucear su nombre), y que la mujer está muriendo. La tragedia es doble, porque además de amante de su padre era, Jane la Piel Roja, la pareja oficial del comisario, un alcohólico vengativo y perverso. Lo que Irving construye a partir de la huida es, como de costumbre, único, desmesurado, y pone a prueba nuestro ánimo a cada rato. Pero quién dijo que no había que pagar un costo alto por husmear en la vida de los otros.
José María Brindisi
Tusquets. 654 páginas. Traducción de Carlos Milla Soler.
Filed under: Brindisi | 1 Comment
Inés Acevedo / Una idea genial
 Inés Acevedo escribió su autobiografía antes de cumplir los treinta años y, en la foto de tapa del libro, mira hacia un costado con los ojos perdidos. Con esto instala dos cuestiones que se anticipan a la lectura: por un lado una operación sobre la vida y la literatura en la precocidad del relato, y por otro una declaración de principios respecto de la consagración; ya no hace falta ser un escritor reconocido para protagonizar lo publicado. Acevedo, que creció en un rancho en Napaleofú, a sesenta kilómetros de Tandil, junto a sus padres y sus hermanos, cuenta su vida como si fuera una historia de aventuras plagada de sucesos que definen la formación de una personalidad. El crecimiento, la muerte de los padres, el despertar sexual y la llegada a Buenos Aires puntean un relato que no refiere de forma cronológica los hechos, sino que los presenta a través de saltos, de hitos y preguntas que explican algunas cosas y dan otras por sentadas. Tal vez haya dos grandes protagonistas en Una idea genial: la familia y la lectura, atravesadas por las percepciones de su extravagante protagonista, Inés. Con la experiencia de ser melliza y de diferenciarse, de ser responsable por sus hermanos, la narradora convive permanentemente con la idea de escapar del entorno familiar, aún sabiendo que nunca lo logrará del todo. La autobiografía es también la historia de su temprana relación con los libros: “Leer cambió mi vida. Encerrada en mi cuarto, ya casi no jugaba con mis hermanos. Era puro escapismo… Leyendo yo estaba en armonía con la naturaleza”. A partir del dominio de la lectura, un nuevo mundo empieza a delinearse, y la “idea genial” del título toma forma cuando la protagonista encuentra un tiempo y un espacio para la escritura propia. Autocrítica y apasionada, con una prosa ágil y un humor fresco, Acevedo le inyecta un poco de aire a tanta “escritura del yo” que se regodea en lo cotidiano.
Inés Acevedo escribió su autobiografía antes de cumplir los treinta años y, en la foto de tapa del libro, mira hacia un costado con los ojos perdidos. Con esto instala dos cuestiones que se anticipan a la lectura: por un lado una operación sobre la vida y la literatura en la precocidad del relato, y por otro una declaración de principios respecto de la consagración; ya no hace falta ser un escritor reconocido para protagonizar lo publicado. Acevedo, que creció en un rancho en Napaleofú, a sesenta kilómetros de Tandil, junto a sus padres y sus hermanos, cuenta su vida como si fuera una historia de aventuras plagada de sucesos que definen la formación de una personalidad. El crecimiento, la muerte de los padres, el despertar sexual y la llegada a Buenos Aires puntean un relato que no refiere de forma cronológica los hechos, sino que los presenta a través de saltos, de hitos y preguntas que explican algunas cosas y dan otras por sentadas. Tal vez haya dos grandes protagonistas en Una idea genial: la familia y la lectura, atravesadas por las percepciones de su extravagante protagonista, Inés. Con la experiencia de ser melliza y de diferenciarse, de ser responsable por sus hermanos, la narradora convive permanentemente con la idea de escapar del entorno familiar, aún sabiendo que nunca lo logrará del todo. La autobiografía es también la historia de su temprana relación con los libros: “Leer cambió mi vida. Encerrada en mi cuarto, ya casi no jugaba con mis hermanos. Era puro escapismo… Leyendo yo estaba en armonía con la naturaleza”. A partir del dominio de la lectura, un nuevo mundo empieza a delinearse, y la “idea genial” del título toma forma cuando la protagonista encuentra un tiempo y un espacio para la escritura propia. Autocrítica y apasionada, con una prosa ágil y un humor fresco, Acevedo le inyecta un poco de aire a tanta “escritura del yo” que se regodea en lo cotidiano.
Malena Rey
Mansalva. 110 páginas.
Filed under: Rey | Leave a Comment
 Si seguimos el tour guiado que nos propone el pequeño museo Gombrowicz en Argentina. 1939-1963, libro compaginado por su mujer Rita en el que intentó redescubrir los años que el escritor polaco pasó en la Argentina, y que fue reeditado ahora por El Cuenco de Plata, nos encontraremos con testimonios fotográficos, documentos institucionales, escritos de terceros, o bien salidos de la propia pluma del homenajeado, un díscolo y perpetuo desterrado. Y luego de pasar por el quiosco de regalos, podremos leer, como en una sucesión de postales, el descolorido que el recuerdo posee al rememorar un itinerario trágico y divertido por un lado, una selección un poco demasiado pudorosa con la intimidad que tan bien Gombrowicz supo escamotear en vida, mientras que por otro a la vez nos presenta muchas veces un brillo intenso a la hora de buscar contradicciones, resaltar amaneramientos o dejar ver el fastidio que algunos parecían sentir cuando descubrían finalmente que el hombre todo no era más que un personaje, aunque no por esto menos comprometido con la literatura. En definitiva, al cerrar el libro tenemos la fuerte sensación de que se nos ha hablado de un hombre provocador hasta la teatralidad más exaltada.
Si seguimos el tour guiado que nos propone el pequeño museo Gombrowicz en Argentina. 1939-1963, libro compaginado por su mujer Rita en el que intentó redescubrir los años que el escritor polaco pasó en la Argentina, y que fue reeditado ahora por El Cuenco de Plata, nos encontraremos con testimonios fotográficos, documentos institucionales, escritos de terceros, o bien salidos de la propia pluma del homenajeado, un díscolo y perpetuo desterrado. Y luego de pasar por el quiosco de regalos, podremos leer, como en una sucesión de postales, el descolorido que el recuerdo posee al rememorar un itinerario trágico y divertido por un lado, una selección un poco demasiado pudorosa con la intimidad que tan bien Gombrowicz supo escamotear en vida, mientras que por otro a la vez nos presenta muchas veces un brillo intenso a la hora de buscar contradicciones, resaltar amaneramientos o dejar ver el fastidio que algunos parecían sentir cuando descubrían finalmente que el hombre todo no era más que un personaje, aunque no por esto menos comprometido con la literatura. En definitiva, al cerrar el libro tenemos la fuerte sensación de que se nos ha hablado de un hombre provocador hasta la teatralidad más exaltada.
No en vano Gombrowicz dijo que esta patria de vacas que se encontraba a tanta distancia de Europa tenía también una gran distancia con la literatura. O bien que Sudamérica, este país, sólo podría asumir su identidad si aceptaba que su literatura siempre sería menor. Es fácil imaginarse la gracia que le causaría a Gombrowicz escuchar hoy en día cómo algunos intentan –tal vez ellos mismos no busquen otra cosa que romper otras supersticiones– hacerlo entrar dentro del canon de la literatura vernácula. Todo un gesto rebuscado, vano, destinado a un hombre que rechazó todo y que nunca dejó de lado el uso de las contradicciones como método destructivo, desde el comienzo de su vida literaria, acentuándolo con su llegada a la Argentina, como fatalidad que se impone, como una manera de estar siempre en el centro de la mira y sin dejar de activar al máximo las fuerzas centrífugas de la personalidad.
En Gombrowicz siempre el centro será excéntrico por excelencia. Pero es sobre todo el culto a la personalidad y a la originalidad como una nueva forma del academicismo la característica de un Gombrowicz que siempre estará dispuesto a definir las situaciones a través de la búsqueda de un efecto dramático: hombre vital que encuentra su signo y destino en la teatralización de la vida. Nos enteramos así en este recorrido coral por sus años argentinos de sus rupturas caprichosas, o de que apenas desembarca, niega ser un novelista, para acto seguido definirse como poeta, aunque al poco tiempo, aun sin dominar del todo el idioma, se atreve a colocarse en el vórtice de la polémica al dar una conferencia contra los poetas y la poesía en la librería Fray Mocho. El efecto dramático, recorriendo todo el espectro de las contradicciones hasta llegar al desprecio como cualidad categórica, fue el cincel que talló este diamante que pasaba de un comentario a otro como si buscara intensificar ese tipo de maldición que porta una joya pasada de generación en generación y que hace que se la codicie pero que a la vez se la recele.
En definitiva, Gombrowicz, con su eterno rechazo, casi de punk atildado, no fue otra cosa que un clown del desprecio absoluto al hacer un uso extremo de la posibilidad teatral que anida en la vida, y no sólo del desprecio por una clase o condición social, o de una forma de ejercer la literatura o el arte. Un clown del desprecio que trataba de ir más allá de cualquier práctica aunque ésta se ejerciera con la más absoluta maestría, y tal vez sobre todo cuando era ejercida con un estilo sobrealimentado, como con el que Nabokov supo ejercitarse como artista supremo del desprecio. Tal vez Gombrowicz hubiera sido un digno contrincante de este cazador furtivo de palabras y mariposas, apuntando hacia lo bajo sin el miedo a la vulgaridad que tal vez paralizó toda su vida a aquél otro exiliado. Gombrowicz, como el príncipe de Yvonne, princesa de Borgoña, por querer ejercer la aristocracia llevada al límite, sólo se sentía satisfecho al verse como príncipe ante sus propios ojos y no ante los ojos de la corte. Practicaba una soledad entendida como bien despótico, una soledad opuesta a cualquier idea cortesana de la vida, de la literatura, pero por sobre todo ante cualquier idea cortesana de la aristocracia.
Podemos encontrar un ejemplo donde se ve con total claridad el efecto dramático con el que Gombrowicz se desenvolvía al seguir las anécdotas que nos relatan la traducción colectiva que emprendió de su novela Ferdydurke junto con sus amigos en las veladas del Café Rex. Entre partidos de ajedrez y humo de tabaco, Gombrowicz se ejercitaba en el rol que tal vez más lo satisfacía: el de dictador. Con un texto propio que se abría a un español mucho más amplio de lo que podía comprender, tan amplio como esa porción de América, la pampa, en la que se albergaba y exiliaba, por capricho, por frivolidad, y que contenía los registros que iban desde el cubano Virgilio Piñera, Presidente Oficial del Comité de Traducción, nombrado por el mismo demiurgo, hasta los matices más argentinos de Rússovich o de De Obieta, Gombrowicz buscaba regir el curso de los acontecimientos a su manera, distribuir los actores, asignarles roles y papeles que cambiaba sin razones aparentes. Un acto de traducción que se volvía puesta en escena, algo muy apropiado para alguien que dijo, según testimonios de Jacobo Muchnik, “favorecer la personalidad, ya que el arte no posee a esta altura nada para agregar”. Es decir, el hecho de que por momentos creamos que Gombrowicz casi parece haber escrito en rioplatense, no sería otra cosa que un efecto magistral del montaje de aquella traducción que aún resuena en otro oído, el del tiempo futuro, del cual somos una parte.
Germán Scalona
El cuenco de plata. 350 páginas.
PUBLICADO EN JULIO DE 2008.
Filed under: Scalona | Leave a Comment
Washington Cucurto / 1810
 La alegre y contagiosa fuga para adelante que, a partir de los relatos de Cosa de negros (03), inició el poeta Santiago Vega cuando montó ese dispositivo frenético de hacer libros llamado “Washington Cucurto” –un dispositivo para escribir, firmar, publicar, difundir–, instaló su obra en una vía por la que sólo se puede avanzar empeorando, a fuerza de despojo y sustracción. Pero en la tradición en la que el propio Cucurto pide ser leído, en esa vía abierta a fuerza de errores, descuidos, estridencias, olvidos, invenciones delirantes, simulaciones, excesos y espontaneidad calculada que, en sus constantes arengas, su narrador no deja de resaltar, “peor” no parece ser la palabra más justa para describir un proceso sistemático de desfiguración por el que sus textos buscan desentenderse de las reglas y valores que rigen el campo de las obras literarias. Lo que está en juego es la invención –eso que suele describirse como “cualquiera”: un impulso nivelador y eufórico por el que “cualquiera” puede hacer “cualquiera”. En este sentido, Cucurto sale al encuentro de la revolución de Mayo –un momento donde podría haber ocurrido cualquier cosa–, pero repitiendo en la clave de Billiken o de Felipe Pigna no lo que efectivamente pasó, sino eso que podría haber pasado y que, de alguna manera, sigue pasando y alimentando su literatura: el puro presente de la fiesta revolucionaria. En el anacrónico virreinato cumbiantero y conventillero de 1810, Cucurto multiplica los juegos de la transgresión y la inversión (si San Martín es puto, entonces Belgrano es macho) para sacar a la luz los cuerpos y la “jerga animal” de negros tropicales y fiesteros, potencialmente rosistas, peronistas o inmigrantes bailanteros, proliferando y mutando de manera incontenible por el reverso de la historia argentina como su fundamento más secreto, como su afuera más íntimo, como su franja poética más productiva.
La alegre y contagiosa fuga para adelante que, a partir de los relatos de Cosa de negros (03), inició el poeta Santiago Vega cuando montó ese dispositivo frenético de hacer libros llamado “Washington Cucurto” –un dispositivo para escribir, firmar, publicar, difundir–, instaló su obra en una vía por la que sólo se puede avanzar empeorando, a fuerza de despojo y sustracción. Pero en la tradición en la que el propio Cucurto pide ser leído, en esa vía abierta a fuerza de errores, descuidos, estridencias, olvidos, invenciones delirantes, simulaciones, excesos y espontaneidad calculada que, en sus constantes arengas, su narrador no deja de resaltar, “peor” no parece ser la palabra más justa para describir un proceso sistemático de desfiguración por el que sus textos buscan desentenderse de las reglas y valores que rigen el campo de las obras literarias. Lo que está en juego es la invención –eso que suele describirse como “cualquiera”: un impulso nivelador y eufórico por el que “cualquiera” puede hacer “cualquiera”. En este sentido, Cucurto sale al encuentro de la revolución de Mayo –un momento donde podría haber ocurrido cualquier cosa–, pero repitiendo en la clave de Billiken o de Felipe Pigna no lo que efectivamente pasó, sino eso que podría haber pasado y que, de alguna manera, sigue pasando y alimentando su literatura: el puro presente de la fiesta revolucionaria. En el anacrónico virreinato cumbiantero y conventillero de 1810, Cucurto multiplica los juegos de la transgresión y la inversión (si San Martín es puto, entonces Belgrano es macho) para sacar a la luz los cuerpos y la “jerga animal” de negros tropicales y fiesteros, potencialmente rosistas, peronistas o inmigrantes bailanteros, proliferando y mutando de manera incontenible por el reverso de la historia argentina como su fundamento más secreto, como su afuera más íntimo, como su franja poética más productiva.
Fermín Rodríguez
Emecé. 238 páginas.
PUBLICADO EN JULIO DE 2008.
Filed under: Rodríguez | Leave a Comment
Mis documentos / Georg Büchner
 Es difícil meterse en Lenz, de Georg Büchner. Se trata de un texto breve, y sin embargo, las primeras páginas reclaman de nosotros cierto esfuerzo para establecer ese pacto de lectura con el que solemos dejarnos seducir por un libro. Se leen algunas páginas, se lo deja. Se retoman algunas líneas, siempre con ganas, y se lo vuelve a dejar. Pero es raro: nunca se lo posterga de manera definitiva. Por más que entre toma y retoma pasen meses. Incluso años. Tal vez, sería mejor decir que es Lenz quien no nos suelta del todo. Lo sentimos ahí, expectante, esperándonos: dándonos nuestro tiempo. Tiempo al tiempo. Se lo ve como al pasar (nos mira), como seguro de que tarde o temprano vamos a caer. Desde el estante de la biblioteca, desde la pila de libros a leer, desde las lecturas en deuda, nos espera. Tranquilo. Nos ve venir. Nos distraemos cerca de Lenz: que Büchner murió de tifus, solo y olvidado a los 27; que Kafka lo admiraba; que Goethe había prohibido que a Lenz se lo nombrara delante de él (al verdadero, al poeta Jakob Michael Reinhold Lenz, que nació en 1751 y murió en 1792); que para la historia de la psiquiatría es la primera descripción pormenorizada de la esquizofrenia; que es un texto precursor y programático del Expresionismo, además de uno de los esenciales de la literatura del siglo XIX. Que y que, hasta que el día llega (y como todo día que llega suele ser el menos esperado). “Bajo él el doblar de su pie resonaba, y parecía un trueno, tuvo que sentarse; lo sobrecogió una angustia sin nombre en esta nada, estaba en el vacío, se levantó y voló pendiente abajo. Se había hecho oscuro, el cielo y la tierra se fundían en uno solo”. Y entonces seguimos. Hacemos vínculos caprichosos: sí, Bartleby; también algunos personajes de Becket, sí. Y seguimos: “todo en tinieblas, nada, él era el sueño de sí mismo. Hacia la tarde le acometía una angustia singular, hubiera querido ir detrás del sol. No sentía odio ni amor ni esperanza, un vacío tremendo y sin embargo un torturante desasosiego por llenarlo”. Y vamos por más, casi sin darnos cuenta de que no podemos parar. Y es que ya es tarde: Lenz nos está leyendo.
Es difícil meterse en Lenz, de Georg Büchner. Se trata de un texto breve, y sin embargo, las primeras páginas reclaman de nosotros cierto esfuerzo para establecer ese pacto de lectura con el que solemos dejarnos seducir por un libro. Se leen algunas páginas, se lo deja. Se retoman algunas líneas, siempre con ganas, y se lo vuelve a dejar. Pero es raro: nunca se lo posterga de manera definitiva. Por más que entre toma y retoma pasen meses. Incluso años. Tal vez, sería mejor decir que es Lenz quien no nos suelta del todo. Lo sentimos ahí, expectante, esperándonos: dándonos nuestro tiempo. Tiempo al tiempo. Se lo ve como al pasar (nos mira), como seguro de que tarde o temprano vamos a caer. Desde el estante de la biblioteca, desde la pila de libros a leer, desde las lecturas en deuda, nos espera. Tranquilo. Nos ve venir. Nos distraemos cerca de Lenz: que Büchner murió de tifus, solo y olvidado a los 27; que Kafka lo admiraba; que Goethe había prohibido que a Lenz se lo nombrara delante de él (al verdadero, al poeta Jakob Michael Reinhold Lenz, que nació en 1751 y murió en 1792); que para la historia de la psiquiatría es la primera descripción pormenorizada de la esquizofrenia; que es un texto precursor y programático del Expresionismo, además de uno de los esenciales de la literatura del siglo XIX. Que y que, hasta que el día llega (y como todo día que llega suele ser el menos esperado). “Bajo él el doblar de su pie resonaba, y parecía un trueno, tuvo que sentarse; lo sobrecogió una angustia sin nombre en esta nada, estaba en el vacío, se levantó y voló pendiente abajo. Se había hecho oscuro, el cielo y la tierra se fundían en uno solo”. Y entonces seguimos. Hacemos vínculos caprichosos: sí, Bartleby; también algunos personajes de Becket, sí. Y seguimos: “todo en tinieblas, nada, él era el sueño de sí mismo. Hacia la tarde le acometía una angustia singular, hubiera querido ir detrás del sol. No sentía odio ni amor ni esperanza, un vacío tremendo y sin embargo un torturante desasosiego por llenarlo”. Y vamos por más, casi sin darnos cuenta de que no podemos parar. Y es que ya es tarde: Lenz nos está leyendo.
Mariano Valerio
PUBLICADO EN JULIO DE 2008.
Filed under: Valerio | 1 Comment
 La cuarta novela de Juan Terranova podría interesar, a primera vista, a quienes no suelen detenerse en la sección de “libros”: su tema es el punk argentino de los noventa. El narrador en primera persona es el guitarrista rítmico de una banda llamada Birmania, que atraviesa el ciclo de todas las bandas punk, las bandas no punk (salvo los Stones) y las cosas en general: nacimiento, desarrollo y disolución. La novela está compuesta de este modo: a) devenir de Birmania: formación, ensayos, primeros recitales, grabaciones, giras por el interior, presentación en Obras, lento declive, final; b) teorizaciones sobre la esencia del punk y del rock en general (casi todas lugares comunes); c) explicaciones del narrador sobre la técnica de la guitarra rítmica; d) citas de rockeros famosos (muchas); e) menciones de discos de los noventa, con listas de temas y poco más; lateralmente, flashes del padre peronista y tanguero del narrador y de alguna relación romántica. Esta composición está dividida en cinco secciones formadas por breves parágrafos numerados, frecuentemente de una sola frase. La frase, a su vez, suele ser brevísima, respetando el esquema sujeto-verbo-objeto casi a pies juntillas, con pocos adjetivos y adverbios de modo y una notable reluctancia ante las comas. Una pobreza acojonante, de auténtico rockero del Tercer Mundo. Pero ésta es una novela sobre el punk, no una novela punk: el narrador es demasiado lúcido e informativo en su uso del lenguaje para eso, ya que se refiere retrospectivamente a su juventud pasada desde un presente de “mocasines marrones”, dice la contratapa. Su habla semeja un batido de reportajes a rockeros varios: la misma coloquialidad domesticada y a la vez un miedo enorme a meter la pata. Sólo al final el estilo se suelta un poco y nos regala enunciados de melancolía rabiosa urbana a la manera de Fabián Casas o Santiago Llach, ya no se sabe. El problema narrativo de este tipo de textos es que ignoran el concepto de intriga: jamás importa mucho qué pasa, qué ha pasado o qué va a pasar. Así, la novela no se aleja de un electroencefalograma plano, salvo por las declaraciones heroicas del cantante-poeta y por alguna mención a la tensión recurrente entre juventud rockera y juventud politizada. Éste es el contenido manifiesto de este libro. Pero también puede leerse, poco sorprendentemente, como un texto sobre la poética narrativa de Terranova y muchos de sus compañeros de generación: “hacelo simple”, es la divisa del guitarrista-narrador. Esta esforzada búsqueda de la sencillez, que, como decía Borges, no es nada, es lo que hace al libro tan legible y tan intrascendente en su minimalismo prudente y medroso. Con todo, el autor de la contratapa cumple su promesa: Mi nombre es Rufus se lee de un tirón.
La cuarta novela de Juan Terranova podría interesar, a primera vista, a quienes no suelen detenerse en la sección de “libros”: su tema es el punk argentino de los noventa. El narrador en primera persona es el guitarrista rítmico de una banda llamada Birmania, que atraviesa el ciclo de todas las bandas punk, las bandas no punk (salvo los Stones) y las cosas en general: nacimiento, desarrollo y disolución. La novela está compuesta de este modo: a) devenir de Birmania: formación, ensayos, primeros recitales, grabaciones, giras por el interior, presentación en Obras, lento declive, final; b) teorizaciones sobre la esencia del punk y del rock en general (casi todas lugares comunes); c) explicaciones del narrador sobre la técnica de la guitarra rítmica; d) citas de rockeros famosos (muchas); e) menciones de discos de los noventa, con listas de temas y poco más; lateralmente, flashes del padre peronista y tanguero del narrador y de alguna relación romántica. Esta composición está dividida en cinco secciones formadas por breves parágrafos numerados, frecuentemente de una sola frase. La frase, a su vez, suele ser brevísima, respetando el esquema sujeto-verbo-objeto casi a pies juntillas, con pocos adjetivos y adverbios de modo y una notable reluctancia ante las comas. Una pobreza acojonante, de auténtico rockero del Tercer Mundo. Pero ésta es una novela sobre el punk, no una novela punk: el narrador es demasiado lúcido e informativo en su uso del lenguaje para eso, ya que se refiere retrospectivamente a su juventud pasada desde un presente de “mocasines marrones”, dice la contratapa. Su habla semeja un batido de reportajes a rockeros varios: la misma coloquialidad domesticada y a la vez un miedo enorme a meter la pata. Sólo al final el estilo se suelta un poco y nos regala enunciados de melancolía rabiosa urbana a la manera de Fabián Casas o Santiago Llach, ya no se sabe. El problema narrativo de este tipo de textos es que ignoran el concepto de intriga: jamás importa mucho qué pasa, qué ha pasado o qué va a pasar. Así, la novela no se aleja de un electroencefalograma plano, salvo por las declaraciones heroicas del cantante-poeta y por alguna mención a la tensión recurrente entre juventud rockera y juventud politizada. Éste es el contenido manifiesto de este libro. Pero también puede leerse, poco sorprendentemente, como un texto sobre la poética narrativa de Terranova y muchos de sus compañeros de generación: “hacelo simple”, es la divisa del guitarrista-narrador. Esta esforzada búsqueda de la sencillez, que, como decía Borges, no es nada, es lo que hace al libro tan legible y tan intrascendente en su minimalismo prudente y medroso. Con todo, el autor de la contratapa cumple su promesa: Mi nombre es Rufus se lee de un tirón.
Alejandro Rubio
Interzona. 136 páginas.
PUBLICADO EN JULIO DE 2008.
Filed under: Rubio | Leave a Comment
Banana Yoshimoto / Tsugumi
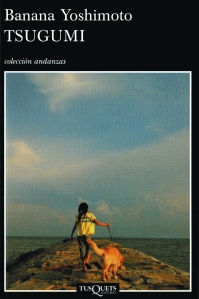 Existe, desde hace quince o acaso veinte años, tal entusiasmo internacional por los artistas y las artes orientales –la fascinación por su cultura, en un sentido más amplio, es muy anterior–, que con demasiada frecuencia termina por resultar válido sospechar que la valoración de una obra tiene mucho más que ver con un arraigado prejuicio a favor. El cine es uno de los ejemplos extremos: cualquier director chino, taiwanés, coreano, japonés, tailandés, malayo o vietnamita pareciera ser, a priori, una luminaria por el sólo hecho de haberse situado detrás de una cámara, tal es la necesidad de “descubrir”, de mostrar al resto el hallazgo. Pero tarde o temprano, el agua y el aceite toman sus respectivos caminos. Y el de Banana Yoshimoto es, sin duda, un camino propio: una poética hecha de pequeños gestos, de paciencia, de una ingenuidad encantadora y a la vez resbaladiza. Aunque en principio parezca más “occidentalizada” que algunos de sus compatriotas célebres (Kawabata o Mishima, por caso), sería errado acusarla de occidentalista; no hay segundas intenciones en su literatura –al menos en este libro–, y sí un relato en el que los personajes se dicen algunas cosas con claridad, es cierto, pero antes que nada se manifiestan a través de los silencios y de la relación, tan fluida, compleja y abrasadora –tan japonesa–, que mantienen con la naturaleza. La narradora y su amiga Tsugumi –una chica perpetuamente enferma, de carácter volcánico– han convivido toda su vida con el mar. A la vez que un escape, éste pareciera materializarse, por momentos, en el signo de su debilidad. La fuerza que ninguna de las dos posee. Como un rumor que las aleja de cualquier sosiego.
Existe, desde hace quince o acaso veinte años, tal entusiasmo internacional por los artistas y las artes orientales –la fascinación por su cultura, en un sentido más amplio, es muy anterior–, que con demasiada frecuencia termina por resultar válido sospechar que la valoración de una obra tiene mucho más que ver con un arraigado prejuicio a favor. El cine es uno de los ejemplos extremos: cualquier director chino, taiwanés, coreano, japonés, tailandés, malayo o vietnamita pareciera ser, a priori, una luminaria por el sólo hecho de haberse situado detrás de una cámara, tal es la necesidad de “descubrir”, de mostrar al resto el hallazgo. Pero tarde o temprano, el agua y el aceite toman sus respectivos caminos. Y el de Banana Yoshimoto es, sin duda, un camino propio: una poética hecha de pequeños gestos, de paciencia, de una ingenuidad encantadora y a la vez resbaladiza. Aunque en principio parezca más “occidentalizada” que algunos de sus compatriotas célebres (Kawabata o Mishima, por caso), sería errado acusarla de occidentalista; no hay segundas intenciones en su literatura –al menos en este libro–, y sí un relato en el que los personajes se dicen algunas cosas con claridad, es cierto, pero antes que nada se manifiestan a través de los silencios y de la relación, tan fluida, compleja y abrasadora –tan japonesa–, que mantienen con la naturaleza. La narradora y su amiga Tsugumi –una chica perpetuamente enferma, de carácter volcánico– han convivido toda su vida con el mar. A la vez que un escape, éste pareciera materializarse, por momentos, en el signo de su debilidad. La fuerza que ninguna de las dos posee. Como un rumor que las aleja de cualquier sosiego.
José María Brindisi
Tusquets. 186 páginas. Traducción de Albert Nolla y Bibiana Morante.
PUBLICADO EN JULIO DE 2008.
Filed under: Brindisi | Leave a Comment
 Tres hombres, tres tics para habitar el mundo en conjunto. Y una ciudad gótica, con sus túneles –subtes abandonados que el pueblo ha adaptado a su gusto y necesidad– y sus ritos de miseria, que dos seres entrañables, Muishkin y Maglier, transitan en busca de un asesino. Éstas son las partículas elementales que Ricardo Romero conjuga en la Argentina del Bicentenario, en una Buenos Aires con dos obeliscos, veda de celulares, tras un gran incendio que ha arrasado buena parte de Constitución. Hay distopías de la ciencia ficción e ilusiones ópticas del policial, pero afortunadamente Romero no se ciñe a las reglas de ningún género, y en la ciudad y en la fábula de una amistad –en el fondo El síndrome… es un ensayo subterráneo sobre las formas del afecto– modula escenarios cómicos y grotescos que viran hacia la visión poética y hacia un decidido dramatismo de historieta cuando Muishkin y Maglier, y el postrado Abelev, culpable de un crimen nunca cometido, se entregan a las fuerzas del destino y buscan, por altruismo amoroso, resolver las circunstancias del crimen que ha terminado con Abelev hecho trizas en el hospital. Muishkin y Maglier, pesquisas bífidos, cuentan con la complicidad de un portero y con el amparo de sus respectivos síndromes de Taurette. Son, quizá, los dos héroes más queribles que ha dado la reciente literatura argentina. Parecen protagonistas reencarnados de un viejo folletín de aventuras, en donde dos polos, el bien y el mal, acá siempre duplicados, libran una batalla cuando se ha roto la legalidad y la anarquía embellece el paisaje urbano. Así se ven liados en un argumento desencajado donde abundan gemelos, asesinos a sueldo, pornógrafos, cambios de identidades, y un alma rusa, Ragojine, que perfila, como en un teatro de sombras chinas, una gigantesca reminiscencia arltliana: la conspiración de apellidos y la geométrica melancolía de historieta –incluso las discos en los subtes abandonados y los cabarutes subterráneos exudan la melancolía de lo que ha sobrevivido en un orden mudo o enrarecido– que enaltece todo el libro.
Tres hombres, tres tics para habitar el mundo en conjunto. Y una ciudad gótica, con sus túneles –subtes abandonados que el pueblo ha adaptado a su gusto y necesidad– y sus ritos de miseria, que dos seres entrañables, Muishkin y Maglier, transitan en busca de un asesino. Éstas son las partículas elementales que Ricardo Romero conjuga en la Argentina del Bicentenario, en una Buenos Aires con dos obeliscos, veda de celulares, tras un gran incendio que ha arrasado buena parte de Constitución. Hay distopías de la ciencia ficción e ilusiones ópticas del policial, pero afortunadamente Romero no se ciñe a las reglas de ningún género, y en la ciudad y en la fábula de una amistad –en el fondo El síndrome… es un ensayo subterráneo sobre las formas del afecto– modula escenarios cómicos y grotescos que viran hacia la visión poética y hacia un decidido dramatismo de historieta cuando Muishkin y Maglier, y el postrado Abelev, culpable de un crimen nunca cometido, se entregan a las fuerzas del destino y buscan, por altruismo amoroso, resolver las circunstancias del crimen que ha terminado con Abelev hecho trizas en el hospital. Muishkin y Maglier, pesquisas bífidos, cuentan con la complicidad de un portero y con el amparo de sus respectivos síndromes de Taurette. Son, quizá, los dos héroes más queribles que ha dado la reciente literatura argentina. Parecen protagonistas reencarnados de un viejo folletín de aventuras, en donde dos polos, el bien y el mal, acá siempre duplicados, libran una batalla cuando se ha roto la legalidad y la anarquía embellece el paisaje urbano. Así se ven liados en un argumento desencajado donde abundan gemelos, asesinos a sueldo, pornógrafos, cambios de identidades, y un alma rusa, Ragojine, que perfila, como en un teatro de sombras chinas, una gigantesca reminiscencia arltliana: la conspiración de apellidos y la geométrica melancolía de historieta –incluso las discos en los subtes abandonados y los cabarutes subterráneos exudan la melancolía de lo que ha sobrevivido en un orden mudo o enrarecido– que enaltece todo el libro.
Oliverio Coelho
Negro absoluto. 220 páginas.
PUBLICADO EN JULIO DE 2008.
Filed under: Coelho | Leave a Comment
 La figura protocolar y hermética de la reina de Inglaterra viene propiciando una chismografía delirante sobre su vida privada. Recientemente, a la película La reina, de Stephen Frears, se le suma la traducción al castellano de Una lectora nada común, que imagina lo que sucedería si la reina Isabel II sucumbiera a una adicción desenfrenada por la lectura de ficción. Su Majestad lee a Jean Genet con una mano, sin perder tiempo, mientras con la otra saluda a un primer ministro o firma algún papel decisivo. Y sin embargo, cabe aclarar, Alan Bennett no es un autor controvertido, ni mucho menos: se trata de un célebre escritor de teatro, novelas y televisión; un autor tan popular como irónico, que mezcla temas clásicos con el pop más rabioso, cierta mordacidad y un poco de humor inglés. En esa encrucijada puede leerse Una lectora nada común. Escrita con una prosa rápida y plagada de diálogos, la novela propone dos lecturas simultáneas. Por un lado, la que gira en torno a la vida privada de las personas excesivamente públicas. Por el otro, la cuestión de los efectos de la lectura en la subjetividad. Quizás el más interesante sea el primer abordaje. El segundo, un conjunto de tesis sobre el acto de leer, no evita los lugares comunes: la lectura nos vuelve más sensibles, conocemos otros mundos, nos volvemos más libres… Lo interesante, claro, es ver cómo esos lugares comunes corroen una maquinaria tradicional y rígida como la monárquica. En ese sentido, es como si la reina de Inglaterra, a sus ochenta años, empezara a consumir drogas. Lo que hizo Bennett, en última instancia, fue imaginar un estado de cosas en donde la política puede ser de otro modo. Y en ese sentido, el libro podría haber venido con un subtítulo: “una utopía”.
La figura protocolar y hermética de la reina de Inglaterra viene propiciando una chismografía delirante sobre su vida privada. Recientemente, a la película La reina, de Stephen Frears, se le suma la traducción al castellano de Una lectora nada común, que imagina lo que sucedería si la reina Isabel II sucumbiera a una adicción desenfrenada por la lectura de ficción. Su Majestad lee a Jean Genet con una mano, sin perder tiempo, mientras con la otra saluda a un primer ministro o firma algún papel decisivo. Y sin embargo, cabe aclarar, Alan Bennett no es un autor controvertido, ni mucho menos: se trata de un célebre escritor de teatro, novelas y televisión; un autor tan popular como irónico, que mezcla temas clásicos con el pop más rabioso, cierta mordacidad y un poco de humor inglés. En esa encrucijada puede leerse Una lectora nada común. Escrita con una prosa rápida y plagada de diálogos, la novela propone dos lecturas simultáneas. Por un lado, la que gira en torno a la vida privada de las personas excesivamente públicas. Por el otro, la cuestión de los efectos de la lectura en la subjetividad. Quizás el más interesante sea el primer abordaje. El segundo, un conjunto de tesis sobre el acto de leer, no evita los lugares comunes: la lectura nos vuelve más sensibles, conocemos otros mundos, nos volvemos más libres… Lo interesante, claro, es ver cómo esos lugares comunes corroen una maquinaria tradicional y rígida como la monárquica. En ese sentido, es como si la reina de Inglaterra, a sus ochenta años, empezara a consumir drogas. Lo que hizo Bennett, en última instancia, fue imaginar un estado de cosas en donde la política puede ser de otro modo. Y en ese sentido, el libro podría haber venido con un subtítulo: “una utopía”.
Mauro Libertella
Anagrama. 128 páginas. Traducción de Jaime Zulaika.
PUBLICADO EN JULIO DE 2008.
Filed under: Libertella | 1 Comment
 “Aira nos cagó”, decía hace unos años Fabián Casas. Era una forma de intentar resumir un sentimiento complejo y contradictorio, mezcla de admiración y desconcierto, compartido por buena parte de una generación de escritores, lectores desde siempre del escritor de Pringles, respecto de las posibilidades de continuar con su legado narrativo en la actualidad. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? El camino se parece más bien a un callejón sin salida al fondo del cual novelistas de la más diversa calaña se intercambian sus dosis de Aira mal cortado. Y pocas cosas pegan tan mal a esta altura como un Aira mal rebajado. Lo de Casas había sido escatológico, pero había dado en el clavo. Sólo que cada tanto, muy de vez en cuando, aparecen novelas como Toda la verdad (o una “novelita”, para ser más precisos con esa nueva unidad de medida de la narrativa local) en la que Juan José Becerra dice: “Se puede: miren”.
“Aira nos cagó”, decía hace unos años Fabián Casas. Era una forma de intentar resumir un sentimiento complejo y contradictorio, mezcla de admiración y desconcierto, compartido por buena parte de una generación de escritores, lectores desde siempre del escritor de Pringles, respecto de las posibilidades de continuar con su legado narrativo en la actualidad. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? El camino se parece más bien a un callejón sin salida al fondo del cual novelistas de la más diversa calaña se intercambian sus dosis de Aira mal cortado. Y pocas cosas pegan tan mal a esta altura como un Aira mal rebajado. Lo de Casas había sido escatológico, pero había dado en el clavo. Sólo que cada tanto, muy de vez en cuando, aparecen novelas como Toda la verdad (o una “novelita”, para ser más precisos con esa nueva unidad de medida de la narrativa local) en la que Juan José Becerra dice: “Se puede: miren”.
“Mi admiración por Aira no tiene reservas. Sus libros son una fiesta que incluye su propia resaca, pero ¿qué fiesta no la tiene? Es un escritor que contribuyó a que consideráramos la literatura argentina como una zona franca y volátil cuya existencia tal vez haya que asociar con el derecho a lo que podemos llamar el delirio formal. Pensemos que allí donde durante muchos años hubo una imaginación borgeana ahora hay una imaginación airana, con lo cual pasamos de un pequeño lote muy fértil y cultivado a un campo abierto donde puede florecer cualquier cosa…”, dice Becerra. Y un poco sorprende que sea él quien se despache con una de las mejores novelitas post-airanas de los últimos años, porque el escritor de Junín no formaba parte del pelotón más visible del Frente Airano de Liberación Nacional, en el que desde hace años militan, con suerte dispar, varios de sus contemporáneos. Becerra pertenecía, en cambio, a una célula que tenía en Saer a su Al Capone: la autodenominada «Mafia de la Oración Subordinada»; los “híperescritores”, como alguna vez los llamó Marcelo Cohen.
Aunque en las novelas de Becerra, sobre todo en la última hasta ahora, Miles de años, había cada vez más lugar para el delirio y el exabrupto, seguía dominando la narración morosa, el objetivismo, la mirada que releva con precisión microscópica y descompone instantes de un presente continuo. En Toda la verdad sigue habiendo frases que calan hondo, frases abigarradas de ideas, frases que disparan para cualquier lado, pero ya desde la primera página se propone otra velocidad. “Quería hacer una novela en base a recursos que no consideraba propios de mí y, de algún modo, usurparlos. Mi deseo fue el de hacer lo que no sabía, escribir una aventura rápida y sin mirar atrás para ver si en la velocidad también se podía pensar… Ahí veo a la frase breve prestando sus funciones al despliegue de la novela, pero también hay que reparar en que no es lo largo o lo corto de las frases lo que hace avanzar una historia sino su relación con los verbos. Cuanto más verbo, más acción. Fue una decisión básica pero ignoro de quién. Porque el control que se puede ejercer sobre el libro que estás escribiendo es siempre nulo, salvo que seas un psicópata al que le interesa más corregir que escribir. Hasta podríamos decir que escribir es exclusivamente una experiencia que consiste en descontrolarse.”
Al igual que sus tres novelas anteriores, Toda la verdad está vertebrada por un protagonista masculino. Así como Castellanos en Miles de años, Rosales en Atlántida, Santo en la novela homónima, el Ingeniero Miranda es un hombre en crisis. Un empresario millonario que un día decide dejarlo todo para internarse, a pie, en la pampa y vivir en la inmediatez más absoluta en comunión con la naturaleza. Finalmente tiene una revelación, una suerte de experiencia mística y al volver a la ciudad, tras una serie de malos entendidos, termina convirtiéndose en autor de un best-seller de autoayuda de escala planetaria, un efímero gurú del nuevo milenio. Pero más allá de lo argumental, la novela se sostiene porque logra ese “pensar en la velocidad”. Porque aunque el narrador nunca termina de tomarse del todo en serio a Mirada, a pesar de la sátira y la ironía, a pesar de la hipérbole, a pesar de las escenas de gang bang, la pregunta acerca de la verdad, de la relación entre las palabras y las cosas, de la posibilidad de transmitir la experiencia, entre otras preocupaciones epistemológicas, no son meros hilos o detalles narrativos, sino engranajes centrales del relato. “Siempre me pareció que el problema de la filosofía era literario y que el problema de la literatura era filosófico. La primera tiene que enfrentar el problema de decir y la segunda el de pensar. No hay duda de que lo que se cuenta en Toda la verdad está al servicio de la literatura, y eso ocurre porque el metabolismo de la literatura es ‘superior’ al de cualquier otra disciplina que se haga con palabras. Es algo natural. La literatura es el rey en la selva del lenguaje, algo así como un león omnímodo y ciruja que puede vivir tanto de la caza como de la recolección.”
Otro pilar de la novela se asienta en el retrato cáustico de los grandes grupos editoriales, del proceso de manufactura de los best-seller de autoayuda, el marketing y la promoción descerebrada que los rodea. Sin embargo, el de Becerra no es el típico lamento del escritor “serio” en vías de extinción, sino más bien un intento de hacer literatura con aquello que está en sus antípodas, por narrar desde adentro el funcionamiento de la industria cultural. Y en esos momentos en que aflora la mirada aguda del Becerra cronista, del etnógrafo social que desentraña sentidos y corre los velos, surge la pregunta por las diferencias en los modos en que la realidad se filtra en sus textos de ficción y no-ficción. “Me interesa mucho excavar los lugares comunes y, en la medida de lo posible, exhumar el sentido enterrado de las cosas. Enterrado y muchas veces lapidado con toneladas de cemento. En eso soy un militante barthesiano. Barthes es mi General Perón… Sin embargo, veo diferencias interplanetarias entre escribir ficción y no ficción. Digamos que el escritor de no ficción es un terrícola respecto de los materiales que utiliza, mientras que el escritor de ficción es un marciano.”
Matías Capelli
Seix Barral. 130 páginas.
Filed under: Capelli | Leave a Comment
 Escribir sobre Antonio José Ponte (Matanzas, Cuba, 1964) implica inevitablemente referirse a una poética. Es uno de esos escritores que dejan entrever en cada palabra una posición frente a la escritura. A caballo entre el ensayo y el relato, Las comidas profundas es una breve obra maestra sobre la escasez que vertebra la realidad cubana. Así, por una mesa vacía donde un mantel de hule con dibujos de comidas se funde a negro, la voz del narrador y la Historia, como un sueño apócrifo, entra en escena: Carlos V, monarca de
Escribir sobre Antonio José Ponte (Matanzas, Cuba, 1964) implica inevitablemente referirse a una poética. Es uno de esos escritores que dejan entrever en cada palabra una posición frente a la escritura. A caballo entre el ensayo y el relato, Las comidas profundas es una breve obra maestra sobre la escasez que vertebra la realidad cubana. Así, por una mesa vacía donde un mantel de hule con dibujos de comidas se funde a negro, la voz del narrador y la Historia, como un sueño apócrifo, entra en escena: Carlos V, monarca de  apetito desmedido, conoce a la reina de las frutas, la piña. El narrador sigue, a lo largo de 54 páginas, alucinando genealogías de la escasez y la abundancia. Las comidas aparecen como recipiente mitológico, como ritual que pasa de generación en generación. Es decir, como un accidente de la identidad que la serena prosa visionaria de Las comidas profundas explora, no a la manera de un inventario antropológico, sino como un derrotero literario: de la fluidez erótica de Lezama Lima a la aridez de Virgilio Piñera. Así, en uno de los siete capítulos se cuenta cómo la escasez, en su límite material, propicia alimentos –delirios– sustitutivos: un cargamento de trapos de piso desaparece de la aduana; poco después, esos trapos, cortados en cuatro, tiernizados en jugo limón y empanizados, se multiplican en La Habana, como carne falsa. De algún modo, el alimento que da el bosque, las raíces, comidas predilectas de Cuba, también son texturas sustitutas de la carne. Quizás en este párrafo esté expuesta, como profecía y también como manjar, la poética de Las comidas profundas: “Lo que está al final del comer cubano supone el final de todas las comidas cubanas, es la sombra. Por eso Lezama Lima habrá escrito que al comer el cubano se incorpora el bosque. Un pueblo tan solar está obligado a comer oscuridades por naturaleza”.
apetito desmedido, conoce a la reina de las frutas, la piña. El narrador sigue, a lo largo de 54 páginas, alucinando genealogías de la escasez y la abundancia. Las comidas aparecen como recipiente mitológico, como ritual que pasa de generación en generación. Es decir, como un accidente de la identidad que la serena prosa visionaria de Las comidas profundas explora, no a la manera de un inventario antropológico, sino como un derrotero literario: de la fluidez erótica de Lezama Lima a la aridez de Virgilio Piñera. Así, en uno de los siete capítulos se cuenta cómo la escasez, en su límite material, propicia alimentos –delirios– sustitutivos: un cargamento de trapos de piso desaparece de la aduana; poco después, esos trapos, cortados en cuatro, tiernizados en jugo limón y empanizados, se multiplican en La Habana, como carne falsa. De algún modo, el alimento que da el bosque, las raíces, comidas predilectas de Cuba, también son texturas sustitutas de la carne. Quizás en este párrafo esté expuesta, como profecía y también como manjar, la poética de Las comidas profundas: “Lo que está al final del comer cubano supone el final de todas las comidas cubanas, es la sombra. Por eso Lezama Lima habrá escrito que al comer el cubano se incorpora el bosque. Un pueblo tan solar está obligado a comer oscuridades por naturaleza”.
Esa naturaleza solar aparece declinada también en los cuentos de Corazón de skitalietz. Casi siempre, bajo una luminosidad cegadora, se consuman o fracasan los encuentros. Un hombre vuelto de Rusia rastrea inútilmente a su pareja y da con un acertijo. Un anciano jugador de ajedrez en una encrucijada fantasma y tropical, a pleno día, espera a un adversario con el que ha mantenido largas partidas epistolares. En el vagón de un tren que parece marchar al infinito, una serie de prisioneros voluntarios viven esperando un momento de libertad, aunque en esa huida circular han olvidado quiénes eran. La nouvelle que da título al libro, Corazón de skitalietz, es quizás el relato más sofocante y épico del volumen, y uno de los más extraños y conmovedores que dio la literatura latinoamericana en los últimos años. Ahí La Habana aparece como cárcel luminosa, el amor es casi la consecuencia anecdótica de la enfermedad, la miseria una conjugación de la locura que, ante la muerte, puede terminar cristalizando la relación de un hombre y una mujer. Los encuentros a oscuras, la clandestinidad que la locura parece deletrear, son arterias de un relato que concentra la esencia pontiana.
Autor además de una novela notable, Contrabando de sombras, de un libro inclasificable como La fiesta vigilada, y de Asiento en las ruinas, un volumen que reúne todos sus poemas y tiene edición local por Eloísa cartonera, Ponte, a diferencia de muchos cubanos que han dejado la isla y se abisman en el panfleto, afina una percepción política sobre realidades karmáticas, casi al modo kafkiano, y evita especialmente en La fiesta vigilada, la denuncia social, la alegoría, la nostalgia viciosa, para elegir el camino más difícil: el de una (po)ética en la cual las palabras justas, como rasgos de un individuo, pasan a ocupar de inmediato un espacio íntimo en la memoria del lector.
Oliverio Coelho
Beatriz Viterbo. 68 y 140 páginas.
Filed under: Coelho | Leave a Comment
 Luciano Lamberti es uno de los dos o tres escritores jóvenes que tiene una idea formal de qué hacer con el cuento, ese género tan frecuentado hoy. Nueve textos parejos en extensión, temática y tono le bastan para exponer una visión de la Argentina posdecembrista en clave posapocalíptica. Poco importa que se recurra a un narrador en primera o tercera persona o que los personajes sean jóvenes o no: su presencia imaginaria se proyecta acuciante desde la letra y el retrato social es límpido y profundo. Lamberti ofrece lo que se suele pedir de un cuento: extrema síntesis, “ni una palabra de más”. Parecería, en realidad, que los textos tienen siempre una palabra de menos: la que permitiría cerrar el significado político o moral de las anécdotas. A Lamberti le gustan los escenarios y personajes pertenecientes a una clase media decadente y una estólida clase trabajadora, pero se resiste por igual al patetismo, la indignación y el grotesco. Su acepción del minimalismo consiste en construir constelaciones de signos que ningún diccionario al uso permite descifrar. Como un poeta objetivista, acumula imágenes precisas y desangeladas que se pueden leer como correspondientes con el interior de sujetos perceptivos, no actores, sobre los que no se ejerce la facilidad de ningún psicologismo. Tal vez este libro sea la mejor traslación a la narrativa, veinte años después, de la poética ascética de los objetivistas de los noventa. El tono emocional disfórico, la visualidad, la condensación, el uso moderado del lenguaje coloquial, la atención al entorno geográfico semirrural son rasgos que tiene en común con esa escuela poética. De esa manera, habiendo reflexionado sobre qué contar, Lamberti evita las complacencias de la mayoría de sus contemporáneos y demuestra poseer algo valioso: una noción de la literatura, de sus medios y de su fin.
Luciano Lamberti es uno de los dos o tres escritores jóvenes que tiene una idea formal de qué hacer con el cuento, ese género tan frecuentado hoy. Nueve textos parejos en extensión, temática y tono le bastan para exponer una visión de la Argentina posdecembrista en clave posapocalíptica. Poco importa que se recurra a un narrador en primera o tercera persona o que los personajes sean jóvenes o no: su presencia imaginaria se proyecta acuciante desde la letra y el retrato social es límpido y profundo. Lamberti ofrece lo que se suele pedir de un cuento: extrema síntesis, “ni una palabra de más”. Parecería, en realidad, que los textos tienen siempre una palabra de menos: la que permitiría cerrar el significado político o moral de las anécdotas. A Lamberti le gustan los escenarios y personajes pertenecientes a una clase media decadente y una estólida clase trabajadora, pero se resiste por igual al patetismo, la indignación y el grotesco. Su acepción del minimalismo consiste en construir constelaciones de signos que ningún diccionario al uso permite descifrar. Como un poeta objetivista, acumula imágenes precisas y desangeladas que se pueden leer como correspondientes con el interior de sujetos perceptivos, no actores, sobre los que no se ejerce la facilidad de ningún psicologismo. Tal vez este libro sea la mejor traslación a la narrativa, veinte años después, de la poética ascética de los objetivistas de los noventa. El tono emocional disfórico, la visualidad, la condensación, el uso moderado del lenguaje coloquial, la atención al entorno geográfico semirrural son rasgos que tiene en común con esa escuela poética. De esa manera, habiendo reflexionado sobre qué contar, Lamberti evita las complacencias de la mayoría de sus contemporáneos y demuestra poseer algo valioso: una noción de la literatura, de sus medios y de su fin.
Alejandro Rubio
Tamarisco. 100 páginas.
Filed under: Rubio | 2 Comments
 Carlos Gamerro es un ensayista convincente. Al revés que muchos de sus colegas, usa la teoría literaria para entender a la literatura, y no lo contrario. Al revés que muchos de ellos, no redacta enunciados oscuros ni enrevesados para ocultar los déficits de la argumentación. Se hace cargo de los contraejemplos a su teoría y los rebate con razonamientos válidos. Tampoco es caprichoso, ni pedante, ni aburrido. Estas virtudes hacen de Ficciones barrocas un libro legible. Puesto a comprender una parte del canon rioplatense (Borges, Bioy, Ocampo, Cortázar, Onetti, Felisberto Hernández), Gamerro propone una distinción entre la “escritura barroca” y la “ficción barroca”. La primera remite a los conocidos resplandores, brillos y opacidades de los autores del Siglo de Oro y se limita a la superficie verbal; la segunda define a las obras que parecen clásicas en lo que hace al lenguaje y son barrocas si nos atenemos a su estructura diegética. El itinerario de Borges permite ilustrar esta distinción: su juvenil fascinación por Quevedo revela un interés por la escritura barroca, que consiste en un pliegue del idioma sobre sí mismo; en cambio, textos de madurez como “Tlön” o “El sur” son ficciones barrocas, ya que el pliegue no se produce en el nivel de la lengua, sino de la narración. La propuesta es clara, sencilla, y le permite a Gamerro avanzar sobre otros autores, haciéndose cargo de algunos temas espinosos (¿qué pasa con el género fantástico?) y articulando en todo momento un discurso coherente. Ficciones barrocas tiene, por lo tanto, una inserción perfecta en el contexto académico. Pero difícilmente pueda interpelar a otros lectores. Pese a su notable solidez, la argumentación de Gamerro sólo produce otra lectura de Borges, otra lectura de Onetti, otra lectura de Silvina Ocampo. No es una crítica literaria que establezca valoraciones: es una crítica que genera nuevos comentarios sobre valoraciones ya muy establecidas. Gamerro es consciente de que esta segunda modalidad de análisis tiene un límite peligroso: la indiferencia. Con una honestidad que el lector echa de menos en otros profesores universitarios, Gamerro escribe, hacia el final del libro: “Pero la discusión de si lo que Felisberto Hernández escribía eran o no ficciones barrocas carece, en sí misma, de todo interés”. Ficciones barrocas reedita con éxito un viejo problema de la teoría literaria: una vez demostrado que tal autor “es” barroco, o posmoderno, o desterritorializante, el crítico descubre que, en realidad, el tema no tenía gran importancia.
Carlos Gamerro es un ensayista convincente. Al revés que muchos de sus colegas, usa la teoría literaria para entender a la literatura, y no lo contrario. Al revés que muchos de ellos, no redacta enunciados oscuros ni enrevesados para ocultar los déficits de la argumentación. Se hace cargo de los contraejemplos a su teoría y los rebate con razonamientos válidos. Tampoco es caprichoso, ni pedante, ni aburrido. Estas virtudes hacen de Ficciones barrocas un libro legible. Puesto a comprender una parte del canon rioplatense (Borges, Bioy, Ocampo, Cortázar, Onetti, Felisberto Hernández), Gamerro propone una distinción entre la “escritura barroca” y la “ficción barroca”. La primera remite a los conocidos resplandores, brillos y opacidades de los autores del Siglo de Oro y se limita a la superficie verbal; la segunda define a las obras que parecen clásicas en lo que hace al lenguaje y son barrocas si nos atenemos a su estructura diegética. El itinerario de Borges permite ilustrar esta distinción: su juvenil fascinación por Quevedo revela un interés por la escritura barroca, que consiste en un pliegue del idioma sobre sí mismo; en cambio, textos de madurez como “Tlön” o “El sur” son ficciones barrocas, ya que el pliegue no se produce en el nivel de la lengua, sino de la narración. La propuesta es clara, sencilla, y le permite a Gamerro avanzar sobre otros autores, haciéndose cargo de algunos temas espinosos (¿qué pasa con el género fantástico?) y articulando en todo momento un discurso coherente. Ficciones barrocas tiene, por lo tanto, una inserción perfecta en el contexto académico. Pero difícilmente pueda interpelar a otros lectores. Pese a su notable solidez, la argumentación de Gamerro sólo produce otra lectura de Borges, otra lectura de Onetti, otra lectura de Silvina Ocampo. No es una crítica literaria que establezca valoraciones: es una crítica que genera nuevos comentarios sobre valoraciones ya muy establecidas. Gamerro es consciente de que esta segunda modalidad de análisis tiene un límite peligroso: la indiferencia. Con una honestidad que el lector echa de menos en otros profesores universitarios, Gamerro escribe, hacia el final del libro: “Pero la discusión de si lo que Felisberto Hernández escribía eran o no ficciones barrocas carece, en sí misma, de todo interés”. Ficciones barrocas reedita con éxito un viejo problema de la teoría literaria: una vez demostrado que tal autor “es” barroco, o posmoderno, o desterritorializante, el crítico descubre que, en realidad, el tema no tenía gran importancia.
Damián Selci
Eterna cadencia. 240 páginas.
Filed under: Selci | Leave a Comment
Hebe Uhart / Relatos reunidos
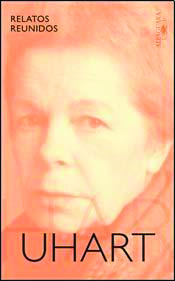 Durante muchos años, la obra de Hebe Uhart no fue fácil de conseguir. Sus libros se dispersaban en ediciones de pequeñas editoriales independientes como Goyanarte, Cuarto Mundo, Torres Agüero, Pluma Alta y Simurg, hasta que hace unos años, Interzona y Adriana Hidalgo comenzaron a rescatar su producción. Ahora, con estos Relatos reunidos, que incluyen también sus novelas cortas Camilo asciende, Memorias de un pigmeo y Mudanzas, la obra narrativa de Uhart puede ponerse en perspectiva, y empezar a asimilarse. Sus cuentos se organizan alrededor de la importancia de las cosas simples: a través de la observación atenta, impresiones que parecen privadas, constitutivas de una intimidad, pronto se revelan como partes de un mundo cercano. No es difícil familiarizarse con la lucidez dramática de la mirada extrañada de Uhart, y con el alcance de sus historias que, más emotivas o ingenuas, nos arriman a la infancia, a la historia de su familia entre el campo y la ciudad, a sus experiencias como maestra de escuela, los primeros amores, los paseos. El mundo cotidiano de sus personajes está lleno de matices que parecen desplegarse cada vez que Uhart recrea sus formas de decir, de hablar. El trabajo minucioso de escucha y la preocupación por el lenguaje emparenta su escritura con la de Sara Gallardo; ambas comparten una mirada atenta y sutil sobre los hechos cotidianos, recreados a través de una voz femenina que desentraña con paciencia los misterios que encierran las vidas comunes. “Aquí estoy acomodando las plantas”, dice en “Guiando la hiedra”, para entregarse enseguida a las extrañas relaciones que se tejen entre la contemplación de la naturaleza disponible y el orden más abstracto de las cosas. Su percepción parece ser una manera de existir en el lenguaje, de sacar la mirada hacia fuera sin pretender abarcarlo todo. Las aventuras mínimas también revelan un mundo con sus propias reglas.
Durante muchos años, la obra de Hebe Uhart no fue fácil de conseguir. Sus libros se dispersaban en ediciones de pequeñas editoriales independientes como Goyanarte, Cuarto Mundo, Torres Agüero, Pluma Alta y Simurg, hasta que hace unos años, Interzona y Adriana Hidalgo comenzaron a rescatar su producción. Ahora, con estos Relatos reunidos, que incluyen también sus novelas cortas Camilo asciende, Memorias de un pigmeo y Mudanzas, la obra narrativa de Uhart puede ponerse en perspectiva, y empezar a asimilarse. Sus cuentos se organizan alrededor de la importancia de las cosas simples: a través de la observación atenta, impresiones que parecen privadas, constitutivas de una intimidad, pronto se revelan como partes de un mundo cercano. No es difícil familiarizarse con la lucidez dramática de la mirada extrañada de Uhart, y con el alcance de sus historias que, más emotivas o ingenuas, nos arriman a la infancia, a la historia de su familia entre el campo y la ciudad, a sus experiencias como maestra de escuela, los primeros amores, los paseos. El mundo cotidiano de sus personajes está lleno de matices que parecen desplegarse cada vez que Uhart recrea sus formas de decir, de hablar. El trabajo minucioso de escucha y la preocupación por el lenguaje emparenta su escritura con la de Sara Gallardo; ambas comparten una mirada atenta y sutil sobre los hechos cotidianos, recreados a través de una voz femenina que desentraña con paciencia los misterios que encierran las vidas comunes. “Aquí estoy acomodando las plantas”, dice en “Guiando la hiedra”, para entregarse enseguida a las extrañas relaciones que se tejen entre la contemplación de la naturaleza disponible y el orden más abstracto de las cosas. Su percepción parece ser una manera de existir en el lenguaje, de sacar la mirada hacia fuera sin pretender abarcarlo todo. Las aventuras mínimas también revelan un mundo con sus propias reglas.
Malena Rey
Alfaguara. 506 páginas. Prólogo de Graciela Speranza.
Filed under: Rey | Leave a Comment
Mis documentos / Merluza Juárez
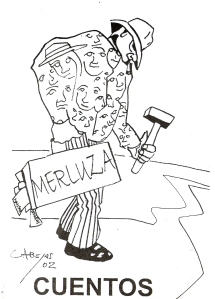 En algunas tertulias y aulas universitarias se vuelve a hablar de Elías Castelnuovo. Este llegó a ser el epítome, en la Argentina, del mal gusto, la mala literatura, el mal vivir, de todos los males, gracias al éxito de la operación Sur. Hoy se lee otra cosa: el naturalismo inverosímil y clínico, positivista y analfabeto de Castelnuovo ha devenido una escritura radical. Bien: bajo el acápite “vorágine realista”, Luis Alberto Juárez, en un libro en cuya tapa se lee simplemente Cuentos, retoma y quizá extenúa la apuesta del viejo boedista utilizando sus mismos recursos y unos pocos propios: explicitación, inferiorización, exageración, sumándoles el sobrentendido y la alusión del habla porteña; historias de amor, locura y muerte en el conurbano bonaerense; un populismo socializante al borde del pauperismo evangélico; en cuanto al estilo, quien todavía crea que Arlt escribía mal tendrá un soponcio al enfrentarse con este libro. El horror sintáctico, ortográfico y de puntuación es la superficie inocultable de los textos de Juárez, a tal punto que con frecuencia hay que leer tres veces una oración para descular su sentido. Esto no opaca, sino que destaca sus genuinas dotes: una capacidad de observación y escucha como no se halla en la narrativa que de joven tiene poco, un manejo del humor desenfadado en un contexto de oscuridad extrema, una trascripción acertada del habla lumpen y psicótica, una rotundidad del grafo que graba escenas y personajes que pertenecen a un mundo ficcional entre el grotesco y el Grand Guignol. Todo esto confluye en una suma de pequeños relatos contados por la voz del rumor, el chisme y la conjetura paranoica, de tal modo que, como en Castelnuovo, importan menos el documento o la denuncia que la exposición horrible de la gran conjura de todos contra todos.
En algunas tertulias y aulas universitarias se vuelve a hablar de Elías Castelnuovo. Este llegó a ser el epítome, en la Argentina, del mal gusto, la mala literatura, el mal vivir, de todos los males, gracias al éxito de la operación Sur. Hoy se lee otra cosa: el naturalismo inverosímil y clínico, positivista y analfabeto de Castelnuovo ha devenido una escritura radical. Bien: bajo el acápite “vorágine realista”, Luis Alberto Juárez, en un libro en cuya tapa se lee simplemente Cuentos, retoma y quizá extenúa la apuesta del viejo boedista utilizando sus mismos recursos y unos pocos propios: explicitación, inferiorización, exageración, sumándoles el sobrentendido y la alusión del habla porteña; historias de amor, locura y muerte en el conurbano bonaerense; un populismo socializante al borde del pauperismo evangélico; en cuanto al estilo, quien todavía crea que Arlt escribía mal tendrá un soponcio al enfrentarse con este libro. El horror sintáctico, ortográfico y de puntuación es la superficie inocultable de los textos de Juárez, a tal punto que con frecuencia hay que leer tres veces una oración para descular su sentido. Esto no opaca, sino que destaca sus genuinas dotes: una capacidad de observación y escucha como no se halla en la narrativa que de joven tiene poco, un manejo del humor desenfadado en un contexto de oscuridad extrema, una trascripción acertada del habla lumpen y psicótica, una rotundidad del grafo que graba escenas y personajes que pertenecen a un mundo ficcional entre el grotesco y el Grand Guignol. Todo esto confluye en una suma de pequeños relatos contados por la voz del rumor, el chisme y la conjetura paranoica, de tal modo que, como en Castelnuovo, importan menos el documento o la denuncia que la exposición horrible de la gran conjura de todos contra todos.
Alejandro Rubio
PUBLICADO EN AGOSTO DE 2008.
Filed under: Rubio | Leave a Comment
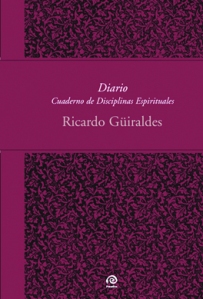 Algo inevitable, pareciera, un hecho: cuando un “escritor” escribe –una novela, un poema, un diario, una carta, un papelito, lo que sea–, lo primero que aparece, siempre, es la literatura. La literatura como ornato, como artificio, como eso que el escritor adosa a fin de envolver –embelleciéndolos o afeándolos– ciertos “contenidos”. Por más grandes que sean los esfuerzos, por más cintura que tenga el escritor, la literatura lo supera, lo desbanda, lo delata. No puede evitarlo. Está deformado profesionalmente, el escritor. Y la literatura –lo aprendido– se le presenta ante los ojos, con el lápiz: el escritor escribe –se sabe– siendo mirado. No hay intimidad, pues, en la escritura íntima del escritor. No hay privacidad. Todo ha de pasar, forzosamente, por el cedazo de una mirada –la de la misma literatura–, mirada que el escritor, arteramente, dispone allá adelante, en el porvenir, porque sabe que un día, seguramente, él ya difunto, va a ser leído con ojos “hostiles”.
Algo inevitable, pareciera, un hecho: cuando un “escritor” escribe –una novela, un poema, un diario, una carta, un papelito, lo que sea–, lo primero que aparece, siempre, es la literatura. La literatura como ornato, como artificio, como eso que el escritor adosa a fin de envolver –embelleciéndolos o afeándolos– ciertos “contenidos”. Por más grandes que sean los esfuerzos, por más cintura que tenga el escritor, la literatura lo supera, lo desbanda, lo delata. No puede evitarlo. Está deformado profesionalmente, el escritor. Y la literatura –lo aprendido– se le presenta ante los ojos, con el lápiz: el escritor escribe –se sabe– siendo mirado. No hay intimidad, pues, en la escritura íntima del escritor. No hay privacidad. Todo ha de pasar, forzosamente, por el cedazo de una mirada –la de la misma literatura–, mirada que el escritor, arteramente, dispone allá adelante, en el porvenir, porque sabe que un día, seguramente, él ya difunto, va a ser leído con ojos “hostiles”.
El diario de Ricardo Güiraldes, que ahora publica la editorial Paradiso con un estudio preliminar de María Gabriela Mizraje y un apéndice que contiene la edición facsimilar, fue escrito, sin embargo, con la intención de dejar a un lado la literatura: “Diario”, dice al comienzo, “en que toda literatura esté ausente, me propongo anotar hechos de trabajo, para ejercer sobre mí un control”. Pero ¿es eso posible? ¿Es posible, para alguien que a esa altura –1923– ya había publicado casi toda su obra, escribir de espaldas a la literatura, escribir olvidando que se es un “escritor”? Pensemos que sí. Güiraldes optó, para esto, por una escritura disecada, por la frase breve, el participio, el punto y aparte y el registro: “Perdido la mañana”, “Escribo hoy trece”, “Mate en la c. de a.”, “Baño parcial”, “Voy mejor”, “Croquet”, “Me incomoda un poco el recto”, etc. Más que con los “diarios de escritor”, el cuaderno de Güiraldes se emparienta con esos registros obsesivos que suelen llevar durante años algunas almas contables, esos listados pormenorizados, reiterativos, devoción de cagatintas. Lo que queda entre el 19 de marzo de 1923 y el 16 de septiembre de 1924 es un curioso catálogo del consabido espíritu de clase: el ideal aristocrático, los quehaceres, inquietudes y ademanes de un escritor-estanciero, las minucias del ocio (el gasto del tiempo, las quejas por el tiempo gastado), la épica varonil del campo, los almuerzos en el Jockey Club, la literatura francesa. Queda claro, así, que adentrarse, como un hipócrita mirón, en los pliegues de este bello muestrario de la bella época porteña constituye un fruitivo ejercicio de lectura.
Mariano Dupont
Paradiso. 352 páginas.
PUBLICADO EN AGOSTO DE 2008.
Filed under: Dupont | Leave a Comment
 El trabajo de los periodistas cuya materia prima son los trapos sucios de las celebridades consiste precisamente en airear esos trapos, y la periodista Jeannette Walls no era la excepción: ya era una famosa chimentera de revista y una reconocida comentarista de televisión en los Estados Unidos cuando publicó en 2005 el primero de sus libros que no tenía que ver con los secretos de los demás, sino con los propios: El castillo de cristal, una memoria sobre su infancia que acaba de editarse en Argentina después de convertirse en best-seller resonante, y que recorre la historia que mantuvo mejor escondida por años: la suya propia. Walls retrata desde el punto de vista de la niña que fue la vida de una familia protosquatter, en permanente carencia material, que salta de un pueblucho polvoriento a otro por el desierto, y en el mismo movimiento donde revela su educación afectiva pinta el revés del sueño americano de los sesenta. El libro se abre con una anécdota clásica, casi dickensiana: Walls adulta y glamorosa va rumbo a una fiesta en Manhattan cuando ve a su madre revolviendo la basura en la calle. Son sus padres quienes acaparan buena parte de la trama: Rex y Rose, adictos –entre otras cosas– a la adrenalina que les supone llevar cualquier estandarte de vida convencional al límite (en un momento, lo único que hay para comer es comida para gatos, y Rose les dice a sus hijos que “no sean tan remilgados”). Más allá del enorme potencial hollywoodense de la autobiografía de Walls, ésta acierta en mostrar la vida en esos pueblos de mala muerte de los Estados Unidos por donde el flower power nunca pasó y las vicisitudes que ponen en cuestión qué significa “criar bien” una familia.
El trabajo de los periodistas cuya materia prima son los trapos sucios de las celebridades consiste precisamente en airear esos trapos, y la periodista Jeannette Walls no era la excepción: ya era una famosa chimentera de revista y una reconocida comentarista de televisión en los Estados Unidos cuando publicó en 2005 el primero de sus libros que no tenía que ver con los secretos de los demás, sino con los propios: El castillo de cristal, una memoria sobre su infancia que acaba de editarse en Argentina después de convertirse en best-seller resonante, y que recorre la historia que mantuvo mejor escondida por años: la suya propia. Walls retrata desde el punto de vista de la niña que fue la vida de una familia protosquatter, en permanente carencia material, que salta de un pueblucho polvoriento a otro por el desierto, y en el mismo movimiento donde revela su educación afectiva pinta el revés del sueño americano de los sesenta. El libro se abre con una anécdota clásica, casi dickensiana: Walls adulta y glamorosa va rumbo a una fiesta en Manhattan cuando ve a su madre revolviendo la basura en la calle. Son sus padres quienes acaparan buena parte de la trama: Rex y Rose, adictos –entre otras cosas– a la adrenalina que les supone llevar cualquier estandarte de vida convencional al límite (en un momento, lo único que hay para comer es comida para gatos, y Rose les dice a sus hijos que “no sean tan remilgados”). Más allá del enorme potencial hollywoodense de la autobiografía de Walls, ésta acierta en mostrar la vida en esos pueblos de mala muerte de los Estados Unidos por donde el flower power nunca pasó y las vicisitudes que ponen en cuestión qué significa “criar bien” una familia.
Ana Wajszczuk
Suma de Letras. 430 páginas. Traducción de Pablo Usabiaga.
PUBLICADO EN AGOSTO DE 2008.
Filed under: Wajszczuk | Leave a Comment

